"No me gustaba levantarme y que el general ya estuviera vestido, pero a veces sucedía. No era mi obligación, o al menos nunca me lo había ordenado así, pero no me parecía correcto que el señor se despertara y no tuviera su mate de café preparado y alguna torta caliente. Hacía mucho frìo en la chacra y por las noches dejábamos troncos de madera dura en la hoguera de la sala y la cocina para tener algo de brasas por las mañanas. Yo corría a atizar los rescoldos y en seguida volvía a tener la casona caliente, y le llevaba un gran brasero al señor al lado de su cama, en dónde lo encontraba leyendo o trabajando sobre sus papeles. Guayaquil siempre entraba al dormitorio detrás de mí e iba al borde de la cama a pedir alguna caricia, que el general siempre le correspondía.
Los tres vivíamos solos en la casona de la chacra. A un costado, como a cien pies, en dos casas menores vivían cuatro hombres que trabajaban en los sembrados, el establo y el tambo. Todas las mañanas, después de haber logrado calentar la casa y con el general ya vestido trabajando en la sala, yo iba al tambo a buscar leche de oveja o vaca, que él debía tomar como remedio para sus problemas del estómago y con la cual yo lo perseguía por la casa, sin lograr que la probara.
-¡Joder con la leche, hombre! ¡Si pareces un moscardón alrededor mío con esa porquería!,- se enojaba un par de veces, hasta que, seguro cansado de verme, tomaba la taza y daba un sorbo. Luego me la devolvía y me miraba fijo, como reforzando la idea de que me fuera de su vista con la leche.
Pasaban los días de ese invierno en los Barriales, todos bastante parecidos. El señor, después de almorzar algún plato bien escaso de papas, huevos, arvejas y algo de carne de cordero o vaca, salía al campo a trabajar en lo que hiciera falta: componía alguna pirca caída, arreglaba las acequias, abría nuevos canales con la azada o ayudaba con alguna parición. Volvía de noche, con mucho frìo y a veces con su sombrero ya nevado, acompañado de los peones, a quienes despedía siempre con un saludo amable. Yo creo que, en medio de sus preocupaciones, era feliz o, por lo menos, había encontrado el lugar y la manera para serlo. Una vez al mes se iba dos o tres días a la capital, solo y a caballo.
-¡Cuídame bien la chacra, Eusebio!,- me decía y salía al trote tranquilo.
Los chasquis con correspondencia llegaban casi todos los días. Yo adivinaba de dónde venían por el estado del hombre: los de Chile venían al paso lerdo, cansados, sucios, quemados por el sol y la resolana de la nieve, con sus grandes sombreros y los ponchos encerados que cubrían hasta el anca de la mula. El señor los alojaba en la casa de los peones para que se repusieran y volvieran al día siguiente, y les daba mulas frescas para el regreso. Los de Mendoza llegaban uniformados, al trote chasquero, se apeaban y lo saludaban militarmente antes de entregar el paquete. Se quedaban esperando la contestación y partían rápido. El general siempre les preguntaba si estaban bien, si necesitaban algo, les dábamos agua y alguna vitualla que ya debía yo tener preparada. También llegaban del gobierno de Buenos Aires, con quienes el general tenía un trato más oficial, reteniéndolos en el portón de entrada de la chacra. Aunque no les permitía que pasaran mas allá del portal, siempre los despachaba con comida y agua para el regreso, como a los demás. También llegaban chasquis de noche que hacían señas con fogatas desde lejos y otros a los que el general salía a buscar, solo y a caballo, en medio de las montañas.
Recuerdo bien esa mañana. El señor salió hasta el portal a recibir las cartas que venían desde Buenos Aires acompañado de Guayaquil, que se entusiasmaba ladrando a los caballos que llegaban. Yo calenté el café, pues sabía que le gustaba tomar su mate en la sala mientras abría el correo.
Cuando entré con la bandeja de café humeante y unas tortas calientes, supe que algo muy malo había pasado.
El general se tapaba la cara con las dos manos y lloraba en silencio. En el suelo, una carta de una sola hoja con muy pocas líneas. No supe que hacer. Me debería haber ido y dejado solo. Era lo que correspondía. Pero me senté a su lado.
El general se secó los ojos con las palmas una y otra vez. Después me miró y me acarició la cabeza.
-Mi esposa murió en Buenos Aires, Eusebio. Ahora sí, sos una de las dos personas con las que cuento en este mundo para pasar el resto de mi vida. Te agradezco que estés aquí, a mi lado.
-Lo siento, señor. Pero estaremos bien, no se preocupe. Yo los cuidaré.
El general me miró y sonrió con amargura.
-Sí, ya lo sé. Tú nos cuidarás. Como siempre"
("El cóndor herido. San Martín, de Perú a Francia", de Ariel Gustavo Pérez. Para adquirir la obra, contactarse por wspp al 3413095416)






















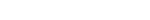



0 comentarios:
Publicar un comentario
¿Sobrevivió a mi punto de vista? ¡Ahora es su turno!
Sin embargo como los comentarios son una gentileza entre usted y yo, se moderarán y anularán aquellos subidos de tono, agresivos o que utilicen lenguaje soez.
Aproveche su oportunidad , dele, que total nadie lo está mirando y acá lo tratamos mejor que en el mundo real.