A fines de la década de los cincuenta los pagos de Banfield eran un remanso de cielos infinitos y frondosas arboledas. A nueve cuadras de la vieja estación del Tren General Roca, lugar donde nació en 1871 la ciudad a partir de una simple casilla, y yendo de camino al oeste extremo donde el cementerio de Lomas de Zamora había cobrado forma y la antena de Radio Argentina se divisaba como un hito a la distancia, se erigía el barrio S.U.P.E. (Luz y Fuerza), idea originaria del Sindicato Petroleros Unidos del Estado cuando Perón aún estaba en el gobierno y Evita otorgaba créditos blandos, pagaderos a 30 años y con posibilidad de liquidar la deuda en cualquier momento.
Mis padres, a instancias de mi insistente madre y como muchos trabajadores que buscaban el suburbio lejano para formar sus familias y criar los hijos, habían comprado un terrenito con un frente de 10 varas, o 20 codos o 30 pies o 40 palmos, es decir 8,66 mts., como toda parcela desde la época de Garay hasta el presente y 40 metros de lo que parecía un inmenso fondo.
Previendo inundaciones similares a las de su Barracas natal, el joven Don Osvaldo contrató varios camiones de tierra para elevar el terreno. Una vez asentado y pala en mano, se comenzaron los cimientos para ubicar los ladrillos comprados con las primeras entregas del préstamo del Hipotecario. La mecánica era sencilla; había que cumplir un determinado avance de obra antes de recibir otra remesa de dinero y el inspector que la autorizaría, curiosamente, tenía muy pocas pulgas y una puntualidad suiza insuperable, así que llegado el caso de algún retraso, se convocaba a la muchachada compañera del trabajo para dar una mano algún domingo, a cambio de un suculento asado, rociado con vino de damajuana, de esas gordas y verdes con canasto de mimbre, que parecían interminables.
Mis padres, a instancias de mi insistente madre y como muchos trabajadores que buscaban el suburbio lejano para formar sus familias y criar los hijos, habían comprado un terrenito con un frente de 10 varas, o 20 codos o 30 pies o 40 palmos, es decir 8,66 mts., como toda parcela desde la época de Garay hasta el presente y 40 metros de lo que parecía un inmenso fondo.
Previendo inundaciones similares a las de su Barracas natal, el joven Don Osvaldo contrató varios camiones de tierra para elevar el terreno. Una vez asentado y pala en mano, se comenzaron los cimientos para ubicar los ladrillos comprados con las primeras entregas del préstamo del Hipotecario. La mecánica era sencilla; había que cumplir un determinado avance de obra antes de recibir otra remesa de dinero y el inspector que la autorizaría, curiosamente, tenía muy pocas pulgas y una puntualidad suiza insuperable, así que llegado el caso de algún retraso, se convocaba a la muchachada compañera del trabajo para dar una mano algún domingo, a cambio de un suculento asado, rociado con vino de damajuana, de esas gordas y verdes con canasto de mimbre, que parecían interminables.
Los planos de las casas eran pocos pero funcionales y apropiados. La Fundación Eva Perón con el Banco Hipotecario tenían tanto chalecitos con techo de teja y tres ambientes, como casas con techo de losa de cuatro. Nada pretencioso, pero de buen gusto y funcional en el mejor estilo Californiano de la época, donde el American way of life era norma.
Para cuando la casa pudo ser inaugurada Perón ya no estaba en el poder, la calle era de tierra con zanja a ambos lados, no había cloacas ni agua corriente. La bomba manual seguiría requiriendo de nuestra fuerza por varios años, pero el progreso llegaría pronto y con la llegada de él la bomba y el pozo debieron ser clausurados.
Godoy Cruz 1252 recién terminada
La escuela N°33 Sargento Cabral estaba en línea directa al fondo de la casa, un poco más allá la Sociedad de Fomento donde el único teléfono público quedaba guardado en un nicho a la calle al que se accedía mediante una llave que cada familia cuidaba con esmero. El doctor Gata era el único médico disponible, uno que por esos avatares del destino sería salvado de viejo por uno de sus pacientitos que había llegado a médico. El almacén de Zulema, la mercería, la bicicletería de Coquito , Don Mateo con su quinta de verduras y frutas frescas, Don Alberto, serio hasta perder su pierna y bailarín empedernido y alegre sin ella, administraba el kerosene, el carbón y los pollos puestos a morir colgados de cabeza en una larga agonía, mientras el quiosco del cieguito que siempre veía mejor que uno mismo, completaban el paisaje comercial variopinto de la zona.
Godoy Cruz 1252 hoy
En los veranos en que las chicharras no dejaban dormir de día y los perros con sus aullido de noche, pasábamos la tarde en el Club Defensores de Banfield, haciendo gimnasia o natación en esa pileta que para nosotros era lo más parecido al mar y que fue tumba para algunos mientras la parca nos pasaba de largo en algún juego estúpido que la llamaba innecesariamente. Por las tardes clases de guitarra con el profesor Morelli, y vuelta a casa a desojar los días quemando hormigas con la lupa en la vereda mientras con la otra mano sosteníamos una chupaleta de 20 cmts de diámetro de puro colorido a la espera que el heladero pasara a regalarnos un poco de hielo seco para experimentar en el agua de la zanja alguna película de terror.
La vereda era territorio del diario de papá y el tejido de mamá. De carnavales de baldazos y pomos insuficientes, en guerras entre varones y mujeres. De noches de Navidad o Año Nuevo de petardos en los caños de desagüe y cañitas voladoras arrojadas a la Luna. Los "campitos" eran tierra fértil para el picado, la choza de ramas durante la poda y la cocina de ranas, anguilas y mojarritas pescadas a lo indio y cocinadas por las queridas "fogaratas" que aún arden en el recuerdo. Las mismas con las que hacíamos las honras fúnebres vikingas para todo cadáver de animalito que apareciera cubierto de gusanos abandonado en el baldío.
La zanjas eran trincheras de combate donde con el casco de plástico y la ametralladora del espacio librábamos guerras con uniformes Grafa cosido por la tía Helena, aquella que nos regalaba bolas de fraile rellenas de mermelada, mientras las medianeras eran los aviones desde los que nos tirábamos en paracaídas sobre la tierra haciendo una rodada.
La zanjas eran trincheras de combate donde con el casco de plástico y la ametralladora del espacio librábamos guerras con uniformes Grafa cosido por la tía Helena, aquella que nos regalaba bolas de fraile rellenas de mermelada, mientras las medianeras eran los aviones desde los que nos tirábamos en paracaídas sobre la tierra haciendo una rodada.
El barrio era el carnicero Antonio pesándonos cuando apenas habíamos nacido, la enfermera María con su cajita metálica llena de agujas gruesas y émbolos de vidrio que había que esterilizar antes de pincharnos la cola, la peluquería de mamá donde las horas eran interminables entre ruleros y secadores de pelo sirviendo de marco al chismorreo semanal y a la competencia de logros de hijos y maridos.
Era el nacimiento de las letras los sabados de caminata hasta la librería frente a la estación para comprar la colección Minotauro y conocer a Bradbury Ballar, Clarck, Dick y cientos de otros que formarían mi imaginación antes que mi intelecto.
Era el nacimiento de las letras los sabados de caminata hasta la librería frente a la estación para comprar la colección Minotauro y conocer a Bradbury Ballar, Clarck, Dick y cientos de otros que formarían mi imaginación antes que mi intelecto.
Banfiel para mi también es la interminable caminata para hacer las compras mientras mi madre paraba a charlar con cada una de las vecinas que iba encontrando a su paso. De los largos paseos en bicicleta. Carritos a rulemanes, balero y trompo.
La escarcha por las mañanas de pullover de lana y zapatos de suela esperando el colectivo para ir al secundario en Avellaneda. El tablero y la regla ´T´ para hacerme lugar entre el pasaje como un cruzado que acomete con su lanza sin dejar enemigo en pie.
La escarcha por las mañanas de pullover de lana y zapatos de suela esperando el colectivo para ir al secundario en Avellaneda. El tablero y la regla ´T´ para hacerme lugar entre el pasaje como un cruzado que acomete con su lanza sin dejar enemigo en pie.
Pronto el barrio S.U.P.E. se convirtió en otro barrio parque de la zona, con rejas y casi nadie asomado a la vereda. Un barrio con eje en la familia López y sus hijos, mano de obra armada de la Juventud Peronista, apostando a la violencia de los setenta. Era la familia Martinez y sus hijos siempre dispuestos al bullyng y para compensar los Morgan dispuestos a ayudar al indefenso. Era el hijo de los Escalada que alimentaba con wiskey a los gatitos recién nacidos para que no pasaran frío pero pasaran a mejor vida y también eran los Maggio y su malsana costumbre de ganarme todas las bolitas, incluída la bordona.
Era Verónica, mi primera novia merecedora del primer beso en la boca al que solo accedió si estaba Susana como testigo, sin saber que ella hubiera querido cambiar de lugar apenas conocida la noticia.
Banfiel también eran las casitas inglesas del ferrocarril y el Gazcon Lawn Tennis Club al que jamás podría acceder el hijo de un obrero metalúrgico, razón por la cual el tenis nacional ha perdido una estrella como yo.
En el corazón quedan las caminatas interminables de la mano de papá para comprar un yoyo Russell de Coca Cola, o la vuelta a la manzana en bici sostenida por su mano hasta que notó mi confianza y me dejó volar solo.
Es mamá Elisa en la cocina echándome para que no me hiciera maricón ante cualquier consulta culinaria. Cuidándome en mis ataques de asma con leche con coñac , Vick Vaporub o fomentos en la espalda.
Un buen día tomé pista y volé. Me fui lejos y el nido quedó vacío. Para cuando volví ya nos habíamos ido todos. La casa se había vendido y mis padres volvieron a su querida Barracas, el equivalente a mi Banfield en sus vidas. Fue en ese momento en que me prometí volver. Comprar mi propia casa allí. Pero el tiempo me devuelve al momento en que mi padre y yo cerramos las puertas alumbrados con linternas para nunca más volver.
Dentro del corazón quedaron las chicharras, los ladridos en la noche, alguna astilla de aquellos árboles y un poco del inmenso cielo celeste que nunca ha de volver.
Como la vida misma.
OPin 2017.
Era Verónica, mi primera novia merecedora del primer beso en la boca al que solo accedió si estaba Susana como testigo, sin saber que ella hubiera querido cambiar de lugar apenas conocida la noticia.
Banfiel también eran las casitas inglesas del ferrocarril y el Gazcon Lawn Tennis Club al que jamás podría acceder el hijo de un obrero metalúrgico, razón por la cual el tenis nacional ha perdido una estrella como yo.
En el corazón quedan las caminatas interminables de la mano de papá para comprar un yoyo Russell de Coca Cola, o la vuelta a la manzana en bici sostenida por su mano hasta que notó mi confianza y me dejó volar solo.
Es mamá Elisa en la cocina echándome para que no me hiciera maricón ante cualquier consulta culinaria. Cuidándome en mis ataques de asma con leche con coñac , Vick Vaporub o fomentos en la espalda.
Un buen día tomé pista y volé. Me fui lejos y el nido quedó vacío. Para cuando volví ya nos habíamos ido todos. La casa se había vendido y mis padres volvieron a su querida Barracas, el equivalente a mi Banfield en sus vidas. Fue en ese momento en que me prometí volver. Comprar mi propia casa allí. Pero el tiempo me devuelve al momento en que mi padre y yo cerramos las puertas alumbrados con linternas para nunca más volver.
Dentro del corazón quedaron las chicharras, los ladridos en la noche, alguna astilla de aquellos árboles y un poco del inmenso cielo celeste que nunca ha de volver.
Como la vida misma.
OPin 2017.





























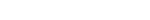



0 comentarios:
Publicar un comentario
¿Sobrevivió a mi punto de vista? ¡Ahora es su turno!
Sin embargo como los comentarios son una gentileza entre usted y yo, se moderarán y anularán aquellos subidos de tono, agresivos o que utilicen lenguaje soez.
Aproveche su oportunidad , dele, que total nadie lo está mirando y acá lo tratamos mejor que en el mundo real.